El perro de los fármacos
Recién acabo de ver The Constant Gardener, del brasileño Fernando Meirelles, sobre una novela de John Le Carré. Por supuesto, me dieron ganas de escribir sobre las corporaciones farmacéuticas.
Titánicas voluntades capaces de abrogar o justificar medidas gubernamentales a conveniencia, las corporaciones farmacéuticas hoy deciden –ninguna otra categoría corporativa cuenta con tanto poder– sobre la vida y la muerte de las personas. No hay política de salud en la cuál no hayan metido las manos. Guatemala no ha escapado a este tipo de prácticas deletéreas (ver rubro alimento para bebés).
Es sabido que las farmacéuticas están concentradas en desarrollar drogas especializadas para minorías que puedan pagarlas (alejándose cada vez más del vector–pandemia que empieza a cercar al mundo como un gusano). Al Tercer Mundo se acercan para incardinar tratamientos que ya en el Primer Mundo son absolutamente anacrónicos.
La experiencia reciente de la implementación de genéricos desenmascaró completamente la cara sórdida y temperamental de la estrategia farmacéutica: la cura necesita de la enfermedad para existir. O dicho otro modo: muerta la rabia, se acabó el perro. Y no sólo se protege hasta cierto punto la enfermedad, en realidad es incluso cuestión de patentarla (en el doble sentido de fomentarla y apropiarse de ella): el caso notable de los antidepresivos, que han hundido su dentellada formal mucho más allá de lo razonable.
El principal cáncer es el cáncer de las patentes. Cada vez que pienso en ello, me acuerdo de esa frase de Il Postino: “La poesía no es de quien la hace, sino de quien la necesita”. ¿Tienen estas compañías el derecho de pesar el corazón de millones de africanos enfermos, cuando ya de sí estos africanos no pesan nada?
(Columna publicada el 23 de marzo de 2006.)
Titánicas voluntades capaces de abrogar o justificar medidas gubernamentales a conveniencia, las corporaciones farmacéuticas hoy deciden –ninguna otra categoría corporativa cuenta con tanto poder– sobre la vida y la muerte de las personas. No hay política de salud en la cuál no hayan metido las manos. Guatemala no ha escapado a este tipo de prácticas deletéreas (ver rubro alimento para bebés).
Es sabido que las farmacéuticas están concentradas en desarrollar drogas especializadas para minorías que puedan pagarlas (alejándose cada vez más del vector–pandemia que empieza a cercar al mundo como un gusano). Al Tercer Mundo se acercan para incardinar tratamientos que ya en el Primer Mundo son absolutamente anacrónicos.
La experiencia reciente de la implementación de genéricos desenmascaró completamente la cara sórdida y temperamental de la estrategia farmacéutica: la cura necesita de la enfermedad para existir. O dicho otro modo: muerta la rabia, se acabó el perro. Y no sólo se protege hasta cierto punto la enfermedad, en realidad es incluso cuestión de patentarla (en el doble sentido de fomentarla y apropiarse de ella): el caso notable de los antidepresivos, que han hundido su dentellada formal mucho más allá de lo razonable.
El principal cáncer es el cáncer de las patentes. Cada vez que pienso en ello, me acuerdo de esa frase de Il Postino: “La poesía no es de quien la hace, sino de quien la necesita”. ¿Tienen estas compañías el derecho de pesar el corazón de millones de africanos enfermos, cuando ya de sí estos africanos no pesan nada?
(Columna publicada el 23 de marzo de 2006.)















































































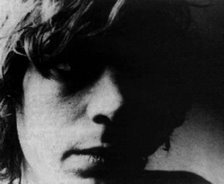








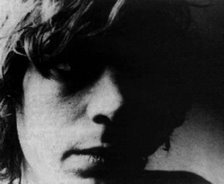
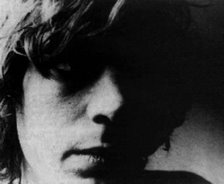


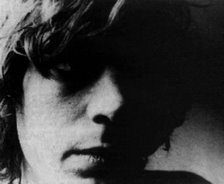


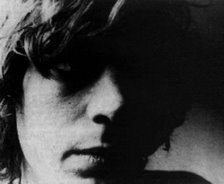

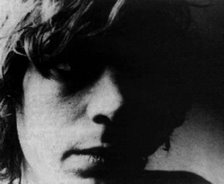

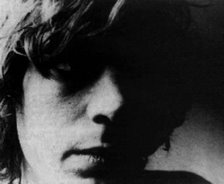



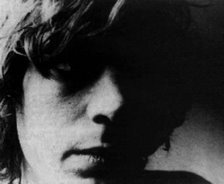


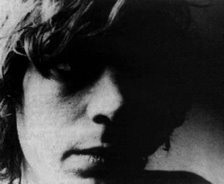









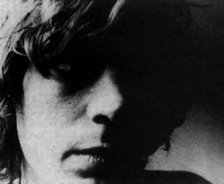
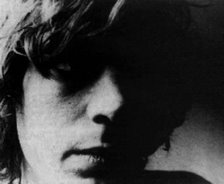






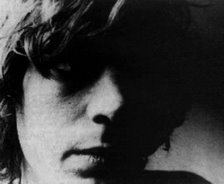

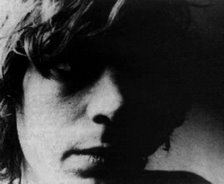




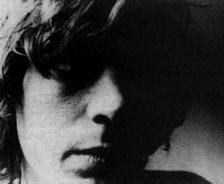



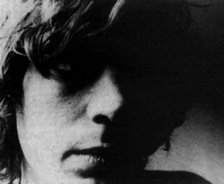
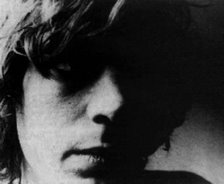


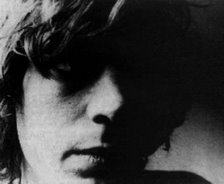

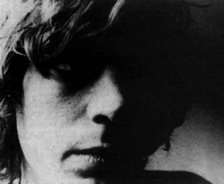




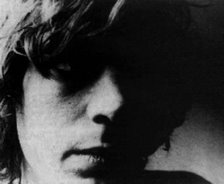



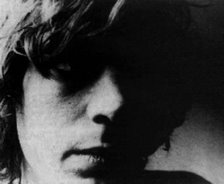
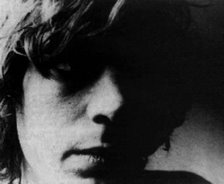












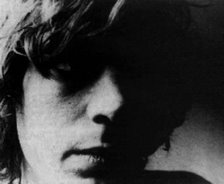


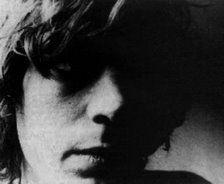
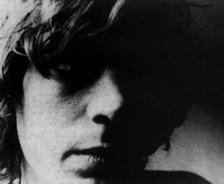



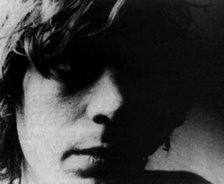

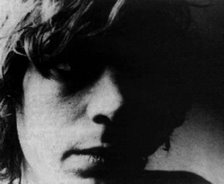

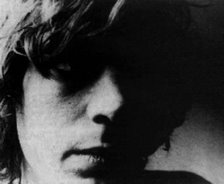

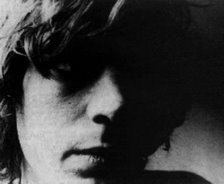







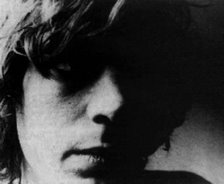
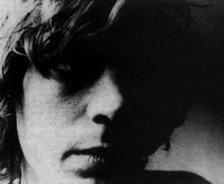
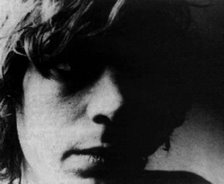
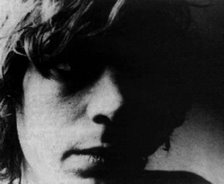
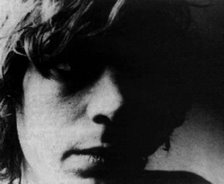

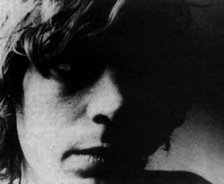





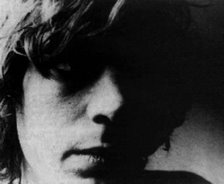




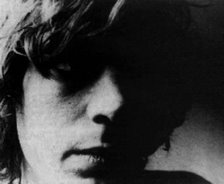
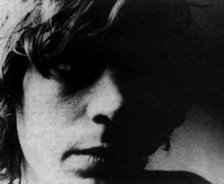




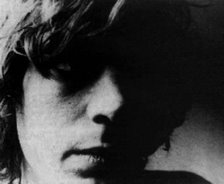

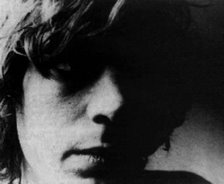

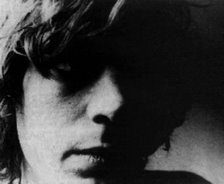


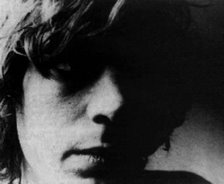

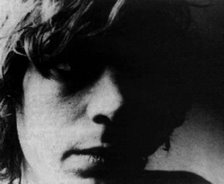

No hay comentarios:
Publicar un comentario